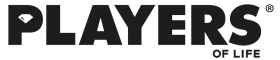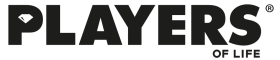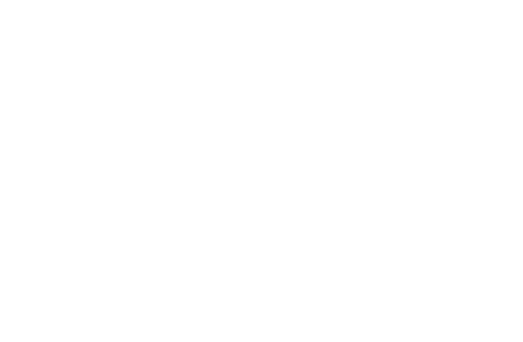Por Dolores Tapia
Era Madrid en 2010. Era un invierno infame y había caído a la casa de Alejandra, que estaba a una cuadra de la mítica Plaza Santa Ana, donde un tal Federico García Lorca, de piedra y estático, mantiene en su mano y en vilo una paloma blanca, frente a la fachada del Teatro Español. Una paloma blanca, iluminada en la calle Príncipe. Había estado en esa ciudad infinidad de veces, pero en esta ocasión era diferente. O quizá mi desequilibrio emocional así lo vivió.
Había dejado mi maleta en la sala del apartamento, mientras Carmen Aristegui hablaba por televisión sobre las cifras oficiales, e imprecisas, que los medios de comunicación mexicanos daban en referencia al narcotráfico. Un mapa, puesto a consideración de los televidentes internacionales hablaba de un país a punto de explotar. Me puse un abrigo para ir a tomar un tequila en la barra de Carmen Pardo, espacio que la ciudad me ofrecería como refugio.
- TE RECOMENDAMOS: Despecharse o morir – Dolores Tapia
Alejandra y yo habíamos llegado a España desde Guadalajara. Ella con la firme intención de bailar. Yo, de sentarme en la barra del bar y descubrir después algún destino. Madrid fue herencia de mi padre, me lo regaló cuando yo tenía 14 años. Una ciudad que siempre tuvo una farola, una esquina y un encuentro. Una clase de danza, Lavapiés y la calle Toledo.
Carmen Pardo era una mujer de mediana edad, incluso desde el día que la conocí, cuando debutaba en la barra nocturna de Los Gabrieles. La taberna hoy es una leyenda. Frecuentada por Alfonso XIII, Manolete y la misma Niña de los Peines, forma parte del mapa patrimonial madrileño. La gitana ojiverde, bondadosa y decente, me esperó ese invierno a las 10 de la noche con un “chupito” en su barra. Ahí me topé con un hombre guapo que, vestido de blanco, acomodaba el jerez. Me preguntó si era mexicana y, con confianza, se sirvió un trago.
-Yo me enamoré de una mexicana, se llamaba Antonia, me dijo.

Antonia era mi amiga, había decidido hacer una última gira por Asia en nombre del flamenco fusión. Ese flamenco fusión era “El Caña”, Ramón Pardo, el hermano famoso de la Carmen, quien había escrito su nombre en la enciclopedia del flamenco jazz con un álbum titulado “Desvelos”.
Esa noche me pidió escuchar con cuidado a la Tana, cantaora que se presentaba en Casa Patas, el museo del flamenco. Coronamos la madrugada entre mis historias de drogas y su flamenco de Marruecos. Caminamos sobre la calle Cañizares, lugar de paso de los artistas que retan a la noche, y ahí, entre cigarro y cigarro, habló de su familia, de la tradición flamenca a la que pertenecía ni más ni menos que Sabicas. Yo miraba los tejados y dejé que citara a Gades y a Lorca porque no supe articular el abandono de mi casa por culpa del vecino asesino, un “puto amor” imperdonable y el declive de mi vida laboral.
- TE RECOMENDAMOS: María Pagés, reverberación del mundo
Mi mejor opción fue dejar que me besara, total, de este lado mis límites ya estaban dinamitados. Nos despedimos con un espresso recién amanecido sobre la hermosa y sucia Gran Vía. Regresé a casa frente al bar, poco antes de que Antonia corriera a la primera clase de danza.
Por la noche y a deshoras le abrí la puerta a mi pretendiente. Quizá porque estaba atribulada por el viaje, por leer los míticos “Sonetos del amor oscuro” o porque mi salud mental venía pendiendo de un hilo, correspondí con el cuerpo a una frase que nunca más volví a escuchar.
-Dolores, ábreme que estoy en tu portal.

Jamás le hablé sobre lo acontecido en México, ni del narco, ni del vecino que a estas alturas la policía ya había encontrado muerto en el cerro. Caminando la calle de La Paloma, intenté con éxito parcial que nuestro tiempo se alargara hasta que la realidad se transformó.
Ramón Pardo me llevó de la mano con su amigo Juan Sánchez, el último espartero que quedaba en Madrid, según me dijo. Bajamos por la calle de La Cebada y nos metimos por una puerta de color verde brillante. Adentro había un pequeño mueble, donde Juan atendía a los clientes y nos hacíamos bolas entre cuerdas, sillas, sombreros, muebles y bastones. “Los bastones que usan los gitanos”, dijo “El Caña”. Lo besé nomás de pura gana. Así pasamos el invierno más frío que tuve en mi vida, un invierno de exilio, contado a través de portales, canciones, poemas y calles. Hasta que un día Carmen, preocupada, me dijo que tuviera cuidado, que a su hermano la justicia lo andaba buscando en Cadiz.
-Esto se acaba cuando termine el invierno, le dije.
“El Caña” y yo nos despedimos en la esquina de la calle Amor de Dios luego de semanas de historias y silencios. Puso su último disco en mis manos y yo, por no despedirme y decir una mentira, le prometí volver en junio.
De ese amor que no fue quedó nada más, una entrevista en un diario mexicano, donde yo trabajaba. Mi padre me recibió en el aeropuerto para darme las últimas noticias. Aún con el jetlag sobre mis ojos, intenté dormir en esa especie de tóxica duermevela que sobreviene después del cortisol. Quise escuchar la frase: “Dolores, ábreme que estoy en tu portal”, pero sonó el teléfono, no era el vecino asesino, pero sí “el puto amor” imperdonable, pero esa historia es diferente, más larga, mas ruda, más amarga. “El Caña” me escribió un par de mails al inicio de ese año. Pasó el tiempo y me olvidé. Hasta que llegó junio, llamó sin pena para decir:
-Dijiste que volvías, te estoy esperando.